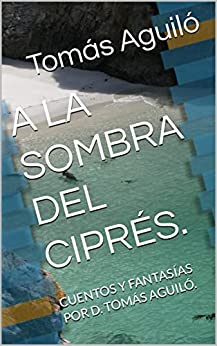XVII.
LAS DISCIPLINAS.
Quoniam ego in flagella paratus sum:
et dolor meus in conspectu meo semper
Quoniam iniquitatem meam anuntiabo:
et cogitabo pro pecato meo.
Ps. XXXVII. V. 18. 19. (Psalmo, salmo 37, versículos 18-19)
Voy a revelaros una historia muy sencilla, y que ciertamente os impresionaría si la hubieseis oído como yo de la boca misma de uno de sus principales personajes. Podré trasladar parte de sus palabras; pero no el tono de su voz, ni el calor de sus expresiones, ni la energía de su profundo sentimiento. Entonces era el corazón que hablaba, ahora es un eco impasible y frío que vuelve únicamente los sonidos.
No achaquéis a vanidad el consignar en estas páginas mi piadosa costumbre de permanecer largo rato en la catedral, después que se ha derramado por sus puertas el inmenso concurso que en ella hierve al pasar la procesión del jueves santo. Me gusta contemplar a mi sabor aquel sagrado monumento, resplandeciendo en la soledad, y despertando suavísimas emociones en medio del alto silencio de la noche. Situado en la extremidad opuesta observo con placer el conjunto de simétricas luces que, a causa de la distancia y de la cortedad de mi vista, parecen entretejer las hebras de sus coronas radiantes, asemejándose a una tela de oro tendida a los rayos del sol. Tal vez las ideas propias de aquella hora y de aquel sitio suspenden una lágrima en mis pestañas, y entonces su sombra aparece en cada una de las luces, y la alfombra de llama que cubre la escalinata se me representa como bordada de extraños arabescos que imitan la pomposa rueda de un pavo real. Hermoso es también ver colgado en medio de aquella nave el enorme lamparón como un sol arrancado de su órbita ordinaria, las sombras de los arcos y columnas que destacan en los muros de las otras naves, y el todo imponente de aquel vasto edificio que se prolonga y pierde en el fondo obscuro de la capilla mayor. Sentado pues allí en un banco, a guisa de artista delante de su modelo, o hincado de rodillas como cristiano delante de su Dios, me entrego a una doble contemplación en que los afectos piadosos y las imágenes poéticas se suceden a porfía sin embarazarse mutuamente, y como que respire una aura deliciosa en que la devoción y la poesía mezclan y confunden sus odoríferos perfumes. Y no creáis que haya necesidad de ser muy ascéticos para saborear la dulcedumbre de este recogimiento, pues por poco arraigado que esté en el corazón el sentimiento religioso, por poco que puedan las fuerzas del espíritu traspasar la esfera de los sentidos, como que aquella noche nos lleve de la mano, y nos conduzca a una región misteriosa, donde si Dios no se deja ver, al menos se deja sentir como el calor del sol en un ciego de nacimiento: y donde el hombre siente a Dios, allí hay poesía, porque Dios es la fuente de lo sublime, y en la expansión del alma fluye suavemente el raudal de las inspiraciones. Aquel suntuoso aparato cuya majestad no disminuye por la escasez de espectadores, aquella soledad en que no estorban los pequeños y aislados grupos que sobre el lustroso pavimento como sombras destacan, aquella quietud profunda no turbada por el leve movimiento de rezagados fieles que vienen todavía a orar o van a buscar su necesario descanso, aquel silencio sólo interrumpido por el pausado, monótono y alternativo canto de unos pocos clérigos que recitan la salmodia, todo esto son, por decirlo así, medios poéticos que allanan el camino a ideas de superior naturaleza. Las impresiones atraen los recuerdos: lo presente hace vivir en lo pasado, y aquella decoración magnifica, mirada al través de la nube condensada por el aliento sucesivo de todo un pueblo, ya se transforma en el Cenáculo, donde el generoso Amigo da el abrazo de despedida a sus amigos queridos, ya la imaginación impelida por el afán de la memoria y por la comparación de las horas, mata de un soplo todas aquellas luces, y vuela al jardín de las Olivas donde el generoso Amigo va a recibir el abrazo de muerte y el beso fatal del amigo traidor. (Judas; Getsemaní, monte de los olivos)
Con estas ideas traía ocupada la mente hará unos diez años, cuando por casualidad, o mejor dicho, por distracción fijé mi vista en un gallardo pero macilento joven, que medio oculto en la sombra del último confesonario, parecía orar con toda la compunción de un penitente, el fervor de un cenobita y la calma de un ángel. Cruzadas ambas manos sobre el pecho y algo inclinada sobre el hombro la cabeza, permanecía arrodillado e inmóvil, como si fuese un busto de piedra labrado para personificar el recogimiento. Mientras le estaba observando sobrecogióme el primer toque de las nueve. Hay esta noche algo de imponente y misterioso en la vibración repentina de la campana horaria, sobre todo para el que está acostumbrado a oírla precedida siempre por la campana de los cuartos. Enmudecida esta, parece que el tiempo ha cambiado de medida, y como son más largos los intervalos de silencio, su interrupción es más brusca o inesperada: así es que a pesar de tenerlo sabido aquel golpe suele causarme una impresión indefinible; pero entonces fue mayor el efecto que produjo en la actitud y fisonomía del joven que yo contemplaba. Sin duda aquel sonido había vibrado en el fondo de sus entrañas, sin duda sería el eco de otros sonidos que marcaron la hora de grandes felicidades o de grandes infortunios, pues le estremeció como si la voz del reloj le profetizase una horrible tribulación.
En seguida sacó un objeto que no pude distinguir, lo envolvió cuidadosamente, y ocultándolo en sus manos le prodigaba repetidos besos con suma pasión y enternecimiento. ¿Qué especie de superstición sería aquella? Yo veía el movimiento de su pecho, la crispación de sus dedos, el grueso llanto de sus ojos; y vi luego que desfallecido, no pudiendo tenerse de rodillas, tuvo que doblar el cuerpo y hacerlo descansar sobre sus piernas, reclinando en las tablas del confesonario su semblante pálido como el de un cadáver. Lance era este para excitar la curiosidad del hombre más indiferente, y la compasión del más egoísta. Acudí a socorrerle, y tomándole una mano, conocí que apretaba también unas disciplinas cuya humedad me hizo estremecer: creí de pronto que estaban bañadas en sangre; pero no eran sino lágrimas recientes: sangre había también, aunque sus gotas estaban ya secas! Si quedé sorprendido no hay que decirlo: iba a retirar la mano, y el afligido mancebo me contuvo con un ay! doloroso que me traspasó el corazón. Por fin animándole con blandas palabras le saqué fuera de la iglesia, y le conduje al Mirador para que el fresco de la noche, la brisa del mar y la hermosa claridad de la luna avivasen sus medio aletargados sentidos.
¿A qué trasladar palabra por palabra nuestro coloquio? Bastará decir que fue el origen de una amistad eterna, y que si publico sus arcanos, es para proporcionar a mi interlocutor un nuevo amigo en cada lector que simpatice con una historia tan parca de novelescos incidentes, como llena de candor, religiosidad y sentimiento. Héla aquí como él me la refería.
“Esta noche en que se rememora la prueba más espléndida del amor divino, fue la noche en que mi corazón se sintió súbitamente henchido del amor humano. No vayas a creer profanación este enlace de ideas, porque el cielo y la tierra tienen cadenas misteriosas que los unen, y feliz el que puede servirse de ellas como de la escala de Jacob, para ascender más fácilmente. Oh! yo había encontrado una de estas cadenas de valor infinito, y en un momento de delirio
con mis propias manos dividí sus eslabones! Educado en el seno de piadosa familia, llegué a los veinte años tan puro e inocente como otros jóvenes llegan a los quince; mis pasiones dormían el sueño de la infancia, y un hábito de piedad las arrullaba, sin saberlo yo, para que no despertasen. Contento o resignado seguía la senda que se abría ante mis ojos, y la seguía sin imaginar la posibilidad de otra, ni recelarme del cansancio por su monotonía, o del fastidio por su soledad y aislamiento. Nuestro porvenir está detrás de espesa cortina, y nunca me había preguntado: ¿qué es lo que habrá detrás de la mía? Era esto confianza en Dios o reprensible descuido? Fuese una o otra cosa, yo vivía tranquilo, y ahora lloro como el más desgraciado de los hombres; pero si me fuese dado volver a tal sosiego sin esperanzas de conocer el bien que para siempre y por mi culpa he perdido, preferiría vivir la vida de dolor que arrastro, gemir bajo el peso de los remordimientos que me consumen, atravesar este páramo desierto, sin flores, sin luz, sin horizonte alguno, por solo el consuelo de volver la vista atrás, y contemplar la bellísima imagen de felicidad que el cielo me había deparado, y que el cielo justamente me arrebató.
Dos años (se) cumplen hoy que, disminuida gradualmente la brillante concurrencia que al anochecer inunda las naves de la catedral, me hallaba recostado en una de las columnas inmediatas al monumento, cuando volví los ojos y sorprendido los clavé en una joven, que al lado de su madre permanecía inmóvil y como sumergida en profunda contemplación. Muchos son los corazones cuya suerte ha decidido el aspecto súbito de una beldad; pero había allí algo más que belleza, y esta era la... ¿Diré de un ángel? Oh! esta comparación se ha hecho demasiado vulgar, la han desvirtuado y ya nada significa, la han profanado, y no quiero aplicarla a un objeto que tan justamente la merecía. Su compostura y aseo, su traje elegante al par que modesto, sus finísimos cabellos prendidos con tanta gracia como sencillez me hicieron comprender que aquella joven ni conocía al mundo, ni era del mundo conocida. Quise apartar los ojos; pero aquella visión me tenía encantado: obraba en mí con todo el poder de un magnetismo celestial; destilaba sobre mi corazón un aroma desconocido. Contemplaba aquellas facciones peregrinas en que la delicadeza del contorno se hermanaba tan bien con la suavidad del colorido, y veía en su conjunto un sello radiante de angélica pureza que constituía la hermosura de su hermosura. Fija mi vista sobre ella, y ella de rodillas y con los párpados blandamente caídos, nos parecíamos en algo al bajo relieve de la Anunciación del famoso Berruguete, hasta que un leve movimiento me hizo cambiar súbitamente de postura. Punzábame vivísimo deseo de ver sus ojos, que imaginaba semejantes a los de un serafín, cuando ella de improviso levanta el velo de nieve que los cubría, sus pupilas inmobles se fijan en el santo sepulcro, y un rayo de luz divina reflejando en su azul purísimo viene a iluminar mi espíritu e inflamar mi corazón. Entonces me estremecí, y por un impulso irresistible me arrodillé también, no para adorar aquella mujer, sino para adorar a Dios que la había criado tan perfecta, y me la había allí traído, y hacía rebosar mi pecho de vagas e inefables esperanzas. Como tal vez el pecador vuelve a él cuando en medio de sus fugaces placeres le sorprenden las amenazas del infortunio, así el justo vuela al regazo del sumo Bienhechor cuando ve que le embiste un torrente de felicidad, y se congratula con él, y su alegría misma es ya un tributo de gratitud y un cántico de alabanza. Yo oraba con más fervor, sentía una compunción cual nunca la había experimentado, prorrumpía en lágrimas de bálsamo, como si aquel incremento de ternura y de piedad fuese una emanación, un efluvio de mi amor recién nacido. Oh! qué momentos aquellos en que un joven cuenta por primera vea palpitaciones tan dulces como extrañas, y divisa todo su porvenir al través de la hermosa llama que se levanta en su corazón! Otros amantes los habrán disfrutado parecidos, pero no iguales.
Estos momentos entrañan las semillas de todas las dichas futuras, y las vicisitudes del tiempo no hacen más que ahogarlas o auxiliar su germinación; pero la vida tiene un confín demasiado estrecho, y como el amante no suele abarcar más que su horizonte, su pensamiento se estrella y se pierde en el sepulcro: no así el mío, que se lanzaba y perdía en la eternidad. Mi fruición en la tierra iba a ser preludio de mi fruición en el cielo, mis dichas perecederas e inmortales se me representaban como añudadas con la mística aureola de aquella joven, que me aparecía visiblemente predestinada, y cuya mano debía de ser también prenda segura de eterna salvación. Estas ideas bullían en mi mente, y pasaba el tiempo sin que apenas percibiera yo su curso, cuando el reloj dio las nueve, y la madre y la hija se levantaron para salir de la iglesia.
Seguílas sin que lo advirtiesen, paso a paso y con el corazón estremecido, a la manera de Pedro cuando seguía a su divino Maestro preso y maniatado, y como Pedro me quedé solo en el umbral al entrar ellas en su casa. No me había atrevido a hablarlas por el camino, porque mi turbación inexperta podía venderme, y yo no tenía ánimo bastante para aventurar el tesoro de esperanzas que en mi seno llevaba; pero había oído en cambio un metal de voz tan tierno como una súplica a la Virgen, tan delicioso como el tapadillo de un órgano, tan religioso como el toque de la campana que llama a la oración. Había sabido también que aquella joven se llamaba María, y ya que este nombre no sea privilegio exclusivo de la Reina de los ángeles, me parecía entrever en él algo de simbólico que cifraba la pureza de las formas y la mística hermosura de mi amada. ¡Y verla desaparecer sin haberme atraído antes una sola mirada suya, por casual, por indiferente que hubiera sido! Si se hubiesen encontrado nuestros ojos ¿quién sabe si se hubieran comprendido nuestros corazones? y sin este primer eslabón ¿cómo forjar la cadena que debía enlazarlos mutuamente? Y no era probable que una palabra de amor escapada de mis labios la espantase, como a tímida paloma el tiro que retumba en los valles? Ciertamente ella creería que el amor vestía siempre el ropaje de mundanas pasiones, y su aparición improvista la hubiera turbado, como a María la de un ángel desconocido y cubierto con la túnica de los hombres. Era preciso que yo le enseñase mi corazón antes de decirle que por ella ardía. Estas reflexiones me aquejaban en la soledad, y como que aquellas paredes tuviesen una fuerza magnética que no dejaba separarme de ellas. Recordaba al Petrarca, que en ocasión tan parecida se enamoró de su Laura, y tuvo que llorar por tantos años su malogrado amor. ¿Lloraré yo también sobre la tumba de María?..
En esto vi acercarse un joven que conocí a la claridad de la luna, observé en su fisonomía algunos rasgos de semejanza con la de mi hermosa desconocida, y no dudé que fuese hermano suyo. Causóme agradable sorpresa este descubrimiento, y confirmó mi sospecha verle entrar en su casa. Entonces me ocurrió un pensamiento, y alborozado fui a recogerme a la mía.
Anselmo aprendía el dibujo, y resolví luego estudiarlo con el mismo profesor a fin de trabar amistad con aquel, esperando que me franquearía las puertas de su casa o las puertas de su corazón. Una vez dueño de mi secreto, estaba cierto de que en su bondad no cabía la aspereza de deshauciarme. Además, si fallidas mis esperanzas María se negaba a labrar mi dicha en esta vida, a sembrar de flores mi camino a la eternidad, a hacer para mí de este mundo la antecámara del cielo, no me serviría de consolación y alivio pasar al lienzo con mis manos la imagen que veía luminosa en el fondo obscuro de mi pecho, y tener en mi soledad un retrato por única compañía? No hubiera sido fortuna para mí tener siempre a la vista aquel dechado de hermosura para dechado de virtudes? Como lo resolví lo puse en obra, y a las pocas semanas era ya el condiscípulo favorito de Anselmo. Sin hacer del hipócrita, había procurado manifestar mi índole, mis ideas y costumbres bajo el aspecto más favorable, y en cuanto podía amoldaba mi carácter a los sentimientos de mi amigo. Después de algunas horas de estudio salíamos juntos a dar un paseo, entrábamos a rezar en una iglesia, y luego le acompañaba hasta su casa. ¿Cómo expresar mi júbilo cuando él mismo me invitó a subir, y me presentó a su madre y hermana? Parecíame haber atravesado por fin un barranco quebrado por horrendos precipicios y erizado de punzantes espinas, haber vadeado felizmente un río caudaloso y espumante, haber trepado a la cima de escarpado repecho desde el cual se divisaba una senda florida y el término de mi peregrinación. Respiraba el ambiente aromático de aquel nuevo edén, y no temía que me engañase astuta serpiente para arrojarme de mansión tan deleitable. Menudeaba mis visitas, y todavía no había arriesgado una palabra de amor: ocultaba mi fuego, porque aquella cándida hermosura no conocía otra llama sino la del amor divino, y sin embargo yo gozaba una dicha indefinible en aquellas conversaciones en que los ángeles sin degradarse podían alternar con nosotros. Era aquello una especie de beatitud íntima, un éxtasis del alma que tenía a raya los sentidos, un torrente de dulzura que se represaba en el corazón. Cada día admiraba más el talento de María, porque era igual a su hermosura, y a su hermosura y talento les sobrepujaba solamente su virtud. Cada día me embelesaban más su gracejo y su modestia, y mi amor iba creciendo a medida que descubría nuevas perfecciones. Así pasaron días y más días, y sin poder explicar el cómo, puedo decir que por fin nos habíamos comprendido recíprocamente. María me amaba, me lo había dicho sin que esta confesión ingenua empañase en lo más mínimo su pudor virginal, ni avivase con el sonrojo los purísimos colores de su mejilla. Oh! y qué dulce era entonces la vida! Yo había encontrado una perla preciosa como aquella del Evangelio, y estaba seguro de poseerla. Qué diversiones del siglo podrían contrapesar el suave aroma que se destilaba gota a gota en mi pecho al verme junto a ella, cuando por las noches hacía labor al lado de su cariñosa madre, entretenidos los tres en dulces pláticas o lecturas religiosas! Algunas veces las acompañaba por solitario paseo, o al salir de alguna iglesia poco concurrida, porque gustaban de la soledad para sus oraciones como del secreto para sus obras de caridad: les bastaba que su nombre ignorado del mundo estuviese escrito en el libro de la vida. Algunas veces bajábamos al jardín, y regábamos o cultivábamos unos hermosos cuadros de flores, o cogíamos las más bellas para adornar una imagen de la Virgen, que parecía velar junto al lecho inmaculado de María. Algunas veces ella se sentaba al piano, o me leía algunas poesías místicas, y su voz o su mano eran dignos intérpretes del contemplativo León o del patético Mozart. Oh! y qué dulce era entonces la vida! Si en el cielo, donde todo amor se resume y termina en Dios, puede haber no obstante diferencias de cariño entre sus respectivos moradores; si hay un ángel y un serafín que particularmente se amen, tal pudiera ser el tipo de nuestros amores. Yo he amado como los ángeles todo espíritu, y he amado como los hombres todo carne, y sé que los transportes de una pasión satisfecha entre los ardores más vivos de la imaginación y los halagos más seductores de los sentidos, no valen una centésima de aquel divino arrobamiento con que al lado de María paladeaba yo los suaves efluvios de su castísimo afecto.
Un día habíamos leído las palabras que la reina doña Blanca solía dirigir a su hijo san Luis. Era de noche, y sentados en el balcón respirábamos su fresca brisa, perfumada con el aroma de las flores que subía del jardín, mezclándose con la fragancia de unas macetas de albahaca, y la de una enredadera de jazmines que de toldo nos servía. Resbalaban por entre sus hojas los rayos de la luna, que brillaba en un cielo de trasparente azul como los ojos de mi amada. Yo la estaba contemplando como si nunca la hubiese contemplado. En su alta y despejada frente estaba escrito: modestia virginal, candor angélico, amor divino: y yo lo leía claramente y ni siquiera me acordaba de su belleza exterior, yo veía su alma con una visión intuitiva, y hubiera querido volverme todo espíritu para enlazarme a ella con un vínculo indisoluble.
- Luis, me dijo, más quisiera llorarte difunto que verte en desgracia de Dios.
- Sí, respondí sin comprenderla, estas fueron las expresiones de aquella santa princesa.
- ¿Y por qué no han de ser también las mías? Por ventura en el pecho de un amante ha de caber menos fortaleza o resignación que en el de una madre?
Esta réplica me desconcertó; conocía yo aquella alma tan sublime como candorosa, y la conocía capaz de heroicos sacrificios. Ella proseguía: Si me ofendieses te perdonaría, sí me abandonases te lloraría, si murieses, vestida de luto rogaría sobre tu sepulcro y aguardaría la muerte para reunirme a ti; pero si por un momento perdieses a Dios, me perderías a mí para siempre.
- Cómo! y el arrepentimiento?
- El dolor del arrepentimiento no vuelve el candor de la inocencia.
- El que ha caído puede levantarse y proseguir su camino, el que ha pecado puede ser todavía un santo...
- Pero no un ángel. Todos los atractivos de una viuda joven y hermosa no valen la diadema de una virgen.- Yo no sabía qué responderle, porque sus palabras ejercían sobre mí un poder maravilloso, y además sentía por primera vez un peso desconocido que me oprimía el corazón. Pasaba sobre mi alma algo de incomprensible que pudiera ser simbolizado por la nube, que cubriendo a la sazón el disco de la luna, interceptaba su benéfica luz. Penetrado de vaga tristeza incliné mi frente, como flor que siente secarse el jugo que la nutría, porque si bien no percibía la amargura de una amenaza desleída en la suavidad de aquellos acentos, experimentaba con todo la angustia de un presentimiento inescrutable. María no podía verme afligido. Sonrióse dulcemente y me dijo: ¿Por qué estás triste? No sabes que Dios nunca abandona a sus hijos, que sólo es el hombre el que suelta la mano de tan buen padre? Oh! tú tienes poca fé!
Cuidado que no andarás sobre las aguas. Vamos, ven; si no sirvo para tu consuelo, serviré al menos para distraerte. Y se levantó ligera como paloma que toma el vuelo desde una piedra poco elevada.
Sentóse al piano, y aunque estaba junto a ella, sus preludios no me disipaban aquel acceso de melancolía; entonces abrió al acaso una partitura y me dijo:
Vas a cantar conmigo ese dúo. María tocaba medianamente, pero cantaba poco; no quería piezas de ópera, ni poseía un estilo brillante; carecía de recursos artísticos, pero lo suplía todo la dulzura de su voz. Ella empezó Quis est homo qui non fleret. Era el stabat de Pergolessi, esta obra para la cual buscaba el genio las inspiraciones en el fondo del corazón. Era el duettino favorito de María, lamento de dos almas y eco doble de misterioso dolor: versículo lleno de languidez y sentimiento, tan sencillo en sus combinaciones armónicas como penetrante por su inefable melodía. Escuchábala tan asombrado y conmovido que por dos veces no acerté a entrar a tiempo. Al fin unimos nuestras voces; pero yo desafinaba como una cuerda rozada, porque tenía mis ojos preñados de lágrimas y mi pecho de sollozos. La letra y la música redoblaban la tristeza de mi alma predispuesta a sus efectos; así es que a poco de haber entrado en el allegro desmayaron mis fuerzas, prorrumpí en copioso llanto, y no pude continuar. Sobresaltada María dirigióme una mirada llena de ternura y exclamó: Luis! ¿qué es lo que tienes? estás malo?- Oh! la dije, no oyes el chasquido acompasado de estos azotes? No oyes cómo desgarran las espaldas del mansísimo Redentor? Cómo cupo en pecho humano tan bárbara fiereza?
Oh! este espectáculo es demasiado cruel! Dios mío! Dios mío!
Otras veces había meditado este doloroso misterio, otras veces había oído el arpegio que con tanta propiedad imita el caer de aquellos sangrientos golpes, y nunca me había asaltado terror tan profundo y religioso. ¿Por qué se desvaneció poco a poco esta impresión melancólica al par que saludable? Poco importaba que mermase el raudal de mi alegría, con tal que no se enturbiara el arroyo cristalino de mi amor: ahora no sería mi corazón un cauce estéril cubierto de seca y abrasada arena.
Orgulloso de mi dicha, orgulloso de poseer un tesoro tan espléndido como el corazón de aquella virgen celestial, no cabía en mí de contento; pero en vez de ser como el avaro que se encierra en su gabinete para gozar el deleite de contemplar a solas el oro de que es dueño, empezó a aguijonearme la loca tentación del vanidoso que cuenta la admiración del vulgo como aumento de su fortuna. El que nada tiene que envidiar quiere ser envidiado. Mi corazón ascendido a una altura inmensa, en vez de respirar con afán aquel aire purificado de toda exhalación terrena, y cernerse blandamente al lado del de María, empezó a sentir su propio peso, y plegando con el descuido sus alas, y adormeciéndose en medio de aquel amor sin temores, sin recelos, sin oscilaciones, dio lugar a que vagos y pueriles deseos se apoderasen de mis sentidos para turbar la calma de aquella fruición bienaventurada. Desde la apacible soledad que nos rodeaba, hasta los puntos infectos de la atmósfera del mundo veía yo una distancia enorme, inmensa, imposible de atravesar, y solamente quería que nos adelantásemos algunos pasos para coger de las flores con que nos brindaba su engañoso camino. María en su inocencia comprendía mejor que yo los peligros que me atrevía a desafiar, y sin que dudase de mi valor, no podía consentir en verme expuesto siquiera a la lucha, porque una herida mía, un solo rasguño la había de lastimar atrozmente.
Por esto se esforzaba en desvanecer mi desatentada ambición con toda la ternura de su cariño, y resistía a mis lisonjeras insinuaciones con toda la energía de su virtud. - ¿Qué nos falta? decía. Por qué buscar las diversiones del siglo? Teniendo a Dios siento el cielo en mi alma, poseyendo tu amor pruebo todas las delicias de la tierra: el vaso está lleno, por qué verter en él agua insípida que hiciera derramar licor tan exquisito? - Yo enmudecía entonces, me era imposible contradecir abiertamente; pero en mi interior juzgaba demasiado severos sus
principios: me cautivaba la dulzura de su aspecto y me contristaba la fuerza de su elocuencia, sus razones me subyugaban; pero no me convertían, y quedaba en mis entrañas una semilla perniciosa que lentamente se desenvolvía para inficionar mi corazón. Creíame con derecho de exigir un pequeño sacrificio cual prueba de su amor; yo que nada sacrificaba en prueba del mío!
Anselmo el hermano de María era un joven totalmente entregado a la piedad. La devoción era, por decirlo así, su pasión dominante, y sin tener crímenes que expiar, reproducía en medio del mundo las austeridades de los antiguos anacoretas. Todas las tardes, como llevo dicho, entrábamos a rezar en una iglesia, y a menudo era esta el oratorio de Padres de la Congregación. Asistíamos al diario ejercicio de la oración mental, al que en días señalados seguía una áspera disciplina. Espectador aterrado e inmóvil de aquel combate sangriento entre la carne y el espíritu, me arrinconaba en un ángulo del templo, me agachaba como soldado cobarde, y no osando respirar el aire negro de aquellas bóvedas que en su obscuridad parecían aplastarme, escuchaba silencioso el chasquido incesante de unos azotes que magullaban espaldas inocentes, ora imitando el movimiento de un péndulo al compás de un canto grave y no falto de animación, ora sucediéndose rápidamente como los golpes de un director de orquesta en una fuga precipitada. Era aquello un ruido atormentador: mis ojos se cerraban como si temiesen ver en las tinieblas, y mis oídos se tendían como para sorprender una queja involuntaria de dolor material; pero estaba rodeado de víctimas sin gemidos, que ofrecían gratuitamente la sangre de sus venas para contrapesar el aroma profano de los placeres del mundo. Era una escena de terrible contraste: aquellos para quienes debía ser menos temible el fallo de la suprema Justicia, clamaban misericordia! misericordia! y junto a ellos dormían profundamente los reos, o quizás les recompensaban con el escarnio la suspensión de la venganza divina. Yo no me sentía con valor para imitarles; pero admiraba a aquellos hombres humildes y sencillos, que alentados por un recuerdo de la Pasión, arrojaban su sangre en la cara de nuestro siglo para avergonzarle de su molicie, como los mártires se entregaron a la muerte para derrocar el paganismo, y los santos de la edad media a inauditas asperezas para domesticar la barbarie de sus contemporáneos. Tal vez creían satisfacer sus deudas, y pagaban por las de sus hermanos, como el Redentor del humano linaje.
Nunca había empuñado unas disciplinas: testigo ocioso y mudo, padecía en esta escena de la que sólo conocía las tinieblas y el ruido, y ansiaba la salida de la luz, que, como la del sol, debía serenar aquella tempestad de sangre; pero desde que al lado de María un presentimiento obscuro vino a turbar el júbilo de mi alma, hasta la idea de semejante maceración me era un martirio insoportable. Salíame por lo mismo y aguardaba a mi amigo en las afueras de la iglesia.
A poca distancia está el teatro: acercábame a la rampa inmediata, y desde allí oía subir un canto tan delicioso, una voz tan hechicera que me atreví en mi interior a compararla con la de María. No tuve ni la previsión ni el ánimo de Ulises, y escuchaba a la encantadora sirena atónito, embelesado, aproximándome cuanto podía; y luego que finalizada el aria estallaba una tempestad de aplausos, palmoteaba yo también a mis solas como un demente, y se agitaba todo mi cuerpo como el de un convulso. Esta sensación de un placer desacostumbrado fue el primer secreto que guardé para mí mismo sin confiarlo a María. Hostigábanme vivos deseos de escuchar aquella voz desde más cerca y presenciar un espectáculo no visto. Podía muy bien ser esto un deseo inocente; pero satisfaciéndolo me exponía a disgustar a la que de tan suaves delicias empapaba mi corazón, y ese temor no me contuvo. Abrióseme un mundo desconocido, y entré en él moralmente deslumbrado: a cada momento una nueva impresión, a cada impresión un nuevo hechizo, y cada hechizo debía costarme una lágrima! Oh! estos recuerdos que tanto me acongojan son el reverso de aquellas imágenes que tanto me seducían: soy como una avecilla que cruelmente herida se escapa de las fauces mismas de la serpiente que la fascinaba, y me duele contar uno a uno los síntomas de mi fascinación.
Una actriz llegó a transformar todo mi ser, perturbó mi razón, derrocó mi virtud, y entibió, resfrió y casi extinguió mi purísimo amor.
Serafina con su aspecto de ninfa, su talle de sílfide y su voz de maga me arrojó del cielo a la tierra. Era una beldad completa según el mundo, y hubiera podido servir de tipo ideal para una deidad mitológica, así como María para el de una santa cristiana. Al presentarse en las tablas, me sorprendió como el ángel de las tinieblas cuando aparece disfrazado con su ficticio manto de impalpable luz, y me quedé con mis ojos tan abiertos como mis oídos. Maravillábame la sonoridad de su voz, el lujo de sus modulaciones, la suavidad o energía del tono, el claro obscuro de la melodía, la voluptuosidad del sentimiento, y ya no comparaba todo esto con el celestial acento de María, porque entonces la tenía olvidada.
Las últimas notas de su canto fueron interrumpidas por un coro estrepitoso y universal de bravos y palmadas, entre los cuales descollaban mis aplausos como una voz estentórea en armonioso concierto. Llevado de mi entusiasmo habíame puesto de pie, y en aquel acceso de delirio interpreté a favor mío la mirada de fuego y la sonrisa de orgullo que Serafina a todo el público dirigía. Salí del teatro medio enloquecido. ¿Por qué no comparaba la exaltación febril de mis ideas, las violentas sacudidas del corazón, el torbellino de fuego que volteara mi alma al aspecto de Serafina, con el tranquilo arrobamiento, el deliquio de felicidad inefable, la blanda inmersión en un lago de leche y miel que produjo en mí la vista de María?
Desde entonces el placer de la ópera iba robando una y otra noche a la fruición más pura de platicar dulcemente con María. Mi tentador y mi custodio me brindaban los dos cada uno con su copa de amor y delicias, y yo de cuando en cuando seguía al primero, y dejaba a María que en su soledad lamentaba tal vez mi ausencia. Sí, ahora sé que en mi ausencia lloraba, porque en nuestras conversaciones había resonado sobradas veces el nombre de Serafina.
¡Y siempre era yo quien lo profería! Decía a mi amada que debía oír aquella voz, y aprender su brillante estilo para progresar en el canto, y ella me respondía: Cómo! Luis, ¿no te basta lo poco que sé para despertar religiosas emociones en tu pecho, para arrullarte cuando te aduermas en mi regazo, para consolarte en las tribulaciones que a Dios plazca enviarnos? Oh! yo creía que mi voz sola sería para ti como el harpa de David que tranquilizaba el ánimo agitado de Saúl. - A pesar de estas dulces reconvenciones, persistía en mi loco empeño, alteraba más y más el concierto unísono de nuestras voluntades, y abatía más mi vuelo hacia la tierra, cuando ella seguía con más firmeza remontándose a una esfera celestial. María incapaz de concebir ignobles celos, porque su amor vedaba el paso a la desconfianza, me sonreía dulcemente, me acariciaba como a un hermano enfermo, me prodigaba la ternura de una madre, porque mi vista la alegraba y quería me alegrase la suya; pero el nombre de Serafina, que en mi ceguedad tantas veces repitiera, fue una flecha emponzoñada que se clavó en su corazón. Lloraba a solas para ocultarme su tristeza, y Dios era su solo confidente: porque Dios o yo podíamos ser únicamente sus consoladores.
Ella lloraba, y yo aplaudía una cantatriz!
El camino del mal se anda rápidamente. Yo conocía a Serafina, visitaba su casa, arrojaba suspiros de fuego en su presencia... yo la había pedido un amor que ni era su mano ni su corazón. Y ella se había sonreído! Se negaba a mis instancias; pero ni leve sombra de rubor virginal había velado su semblante.
La esperanza del triunfo me abrasaba, y reía yo convulsamente, como si imitara la risa de Satanás que en sus redes me tenía envuelto.
Anochecía una vez, cuando fui a su casa creyendo encontrarla sola, y la hallé rodeada de amigos y compañeras que con descompuesta alegría se entregaban a los placeres de la mesa. Invitáronme y aun forzáronme a participar de los relieves de la orgía. Licores exquisitos, variados y numerosos se sucedían sin intermisión alguna. No acostumbrado a tales escenas me avergoncé de confesar mi templanza; fui hipócrita del vicio, y abandonóme allí la razón como en su umbral me había abandonado la virtud. Me es tan imposible recordar lo que en mi interior acontecía, como lo que a mi vista pasaba; sólo sé que Serafina se levantó, pasó a otra pieza, y poco después vino a mí con un cuaderno de música arrollado en sus manos:
- Caballero, me dijo, esta es la sinfonía que Vd. busca.
- Bien, respondí sin comprenderla.
- Esta noche estudiará Vd. el adagio hasta tocarlo perfectamente, no es verdad?
- Estudiaré...
- Vamos, esta noche llegará Vd. al allegro.
Y diciendo esto se reía como una loca, y luego con un tono entre profético y burlón añadió:
- Estamos? el adagio, después vendrá el allegro.
Yo nada adivinaba, mudo como un estúpido, tenía mis ojos clavados en ella, y ella me miraba también con enigmática sonrisa, me hacía guiños misteriosos, y dándome una palmadita en el hombro me despidió.
Hervía la sangre en mi cuerpo como si la calentase un fuego infernal, sentía un vértigo espantoso en mi cabeza, y ebrio, ebrio como estaba, entré en la casa de María. Sola en su aposento la casta paloma no aguardaba seguramente que viniese el dueño de su amor transformado en odioso milano: me presenté a ella con precipitada acción, y si no la asustaron mis torcidos pasos, debieron de asustarla mis desencajados ojos: mis ideas estaban confusas, traía un caos en la mente y una hoguera en el corazón, y arrojándome súbito a sus plantas no sé qué expresiones me dictarían Satanás y mi embriaguez, sé tan sólo que la arrebaté una mano, y que diciendo: Serafina! Serafina! iba a mancillarla con impuro beso. Sacudió ella la mía como si fuera la de un condenado, y exclamando: Jesús de mi corazón! cayó desvanecida en el sofá.
Azorado por aquel grito me levanté, y sin saber quizás por qué lo hacía, abrí una ventana dando así lugar a que una corriente de fresca brisa acariciase el descolorido semblante de María. Aunque tenía apenas conciencia de mí mismo, su repentina palidez me impresionó vivamente como si fuese la de un cadáver. Al mismo tiempo atraída por el grito acudió la criada, y al ver el desmayo de su señorita volvióse luego y vino corriendo con un vaso de agua en una salvilla. Descubrir el agua, abalanzarme al vaso y bebérmelo hasta la última gota fue obra de un momento. No menos indignada que sorprendida mirábame la criada con el asombro que debió de causarle mi grosería, y yo la miraba también sin comprender su asombro; pero aclarándose un poco mis ideas conocí mi desatentado proceder, y murmurando no sé qué escusas desaparecí inmediatamente. Pocos minutos después yo dormía en profundo sueño, y María derramaba profundo llanto. Solo ya Dios podía ser su consolador.
La mañana siguiente empecé a reflexionar sobre mis desaciertos: miraba mi corazón, y al verlo tan cambiado le conocía únicamente porque reflejaba aún la imagen de María; pero la reflejaba como un espejo empañado, y además divisaba en su fondo otra imagen que atraía demasiado mi atención. Creía haber substituido solamente el amor de Serafina al amor de la virtud; pero este y el que profesaba a María eran dos afectos gemelos que se nutrían de un mismo jugo y aspiraban un mismo aliento, que enfermaron a la vez y no podían sobrevivirse por mucho tiempo. Corrí a ver a mi ángel para atenuar los efectos de mi última locura, confiando más en su bondad que en mis disculpas, y al tocar el umbral de su casa creíame aún virtuoso y amante, porque tomaba los recuerdos por el sentimiento. Halléla postrada en su lecho y abrasada de calentura: los padecimientos de su corazón habían rebosado por todo su cuerpo. Al verme se conturbó, como si apareciese en mi rostro la fealdad misteriosa de un alma en pecado: ocultó el suyo entre las almohadas, y exhaló un gemido que hubiera traspasado un pecho de bronce. Un momento que su madre nos dejó solos volvióse a mí exclamando:
- Luis! Luis, qué has hecho? Por qué has mancillado un corazón que era mío? Dónde está tu inocencia?
- Oh! le dije, no creas a tus ojos... estaba desposeído de mi razón... todavía soy inocente.
- Delante de Dios?
- María!
- Ya no te es posible ocultarme la verdad, esta verdad cruel que me ha secado todas las flores de la tierra. Todo lo sé: toma y lee.
Y sacándolo de entre las sábanas, puso en mis manos un cuaderno de música, y me enseñó un papelito, pegado con oblea junto al adagio de una sinfonía, en el cual estaban recientemente escritos esos versos.
Rondaba a las doce
la calle desierta,
y empuja la puerta
osado el galán.
A su ídolo bello
encuentra que vela,
y el premio que anhela
sus brazos le dan.
Y el cuaderno lo había traído yo a su casa y olvidado en mi turbación, y el billete era letra de mujer, letra igual a una firma de Serafina que se veía en la portada.
Confundido, aterrado como si un rayo hubiese caído a mis plantas, cubríme la cara con ambas manos, e inclinándola cuanto pude, exclamé: Perdón! Perdón!
- Sí, pídelo a Dios, que rogaré yo también para que te lo conceda.
- Y el tuyo?
- El mío?... va unido al de Dios. Vuelve, Luis, vuelve al camino de la virtud, y ya que nos despedimos para siempre en este mundo, nos encontraremos dichosos en el umbral de la eternidad.
- Qué me anuncias? Serías tú más inflexible que Dios mismo?
- Dios no cerró las puertas del cielo a Adán penitente; pero sí las de su primer paraíso. Y yo he perdido para siempre este paraíso de delicias que mi imaginación había creado! Y tú has cubierto de lodo esta imagen de felicidad que en mis sueños me sonreía! Cuán halagüeñas eran mis esperanzas, y han desaparecido con tu inocencia! Y he de enterrar ese tesoro de amor que en mi pecho guardaba? Oh! en esta vida sólo me restan dos días hermosos, tranquilos y solemnes, el de mi sacrificio y el de mi muerte... Cúmplase la voluntad de mi Dios.
Diciendo esto, una lluvia de lágrimas inundaba sus mejillas: yo estaba afligido también, aunque mi dolor no era tan intenso, tan profundo, tan religioso cual debiera serlo. No conocía entonces la altura de mi caída, no sentía todo el peso de mi oprobio. Mi ángel malo me hablaba al oído, y me hablaba de Serafina, y yo releía con mi imaginación aquel billete con que una mujer me despedía y otra se entregaba a mis impúdicos deseos; y en aquella hora de tinieblas mi corazón seducido por el apetito, como el pueblo de Israel por los fariseos, exclamó en su horrible silencio: Viva Serafina, y muera María. Eso no obstante quise replicar, y
amontonaba palabras y palabras, disculpas, increpaciones, protestas, lamentos, falsedades: resortes mezquinos para doblar la resolución de María. Convertido en amante vulgar, se me había trascordado hasta el lenguaje de mi primitivo amor; y ella callaba, y la ternura de su mirada era un sarcasmo insufrible de mi infidelidad, y su entereza y resignación reconvenciones acerbas de mi criminal flaqueza.
Desde aquel día fueron perdidos todos mis afanes para ver a María. Siempre que por ella preguntaba a su madre o hermano, me respondían que quería estar sola en su aposento. Yo examinaba su gesto, sus miradas, el tono de su voz para inferir si algo sabrían de mis desmanes, y nada traslucía: ignorábanlos sin duda; pero mostrábanse tristes y desabridos conmigo, y la madre lloraba algunas veces. Su reserva y la conducta de María me traían inquieto, irritado,
furioso, y para vengarme corría a buscar el olvido al lado de Serafina, como si en tal paraje pudiese residir mi felicidad, o pudiese yo con aquel olvido sanear la pérdida enorme que mi alma experimentaba. Una tarde me presenté a Anselmo, y con aire altanero exclamé: ¿Dónde está María? quiero verla, es mi futura esposa. Miróme él con sonrisa de compasión que tomé por ironía, y repuso:
Su futuro es Jesucristo, mañana mismo toma el velo en el convento de capuchinas. No respondí, porque había perdido la palabra: volvíle bruscamente las espaldas, y no diré salí, con desatentada furia huí de aquella casa.
Atravesaba calles y más calles, iba sin saber adonde, y no comprendía lo que en mi corazón pasaba. Creía haber apartado de mi camino un obstáculo invencible, creía haber sacudido una pesada cadena, y me daba el parabién, y quería reírme, y lloraba lágrimas de hiel. Sentía una necesidad irresistible de movimiento, y vagaba rápidamente por los parajes más desiertos de la ciudad, como si un torbellino me arrastrase, o pesara sobre mí el anatema del judío errante; pero sentía también una necesidad mayor, y era la de hablar a María, y daba vueltas y más vueltas a mi imaginación para encontrar un medio conducente. A una hora muy avanzada de la noche, molido de cansancio, me encontré debajo del balcón de su aposento, permanecí largo rato, y cuando vi iluminados sus cristales, empecé a silbar de una manera muy extraña, como varias veces lo hiciera delante de María. A mi tercer silbido abriéronse las puertas, y ella apareció: nunca tan hermosa, nunca tan aérea, nunca tan celestial. Bañábanla con todo su esplendor los rayos de la luna, añadiéndole un encanto indefinible, y reverberando en una lágrima que corría por su pálida mejilla. María juntó sus manos, entrelazó sus dedos, y fijando sus ojos sobre mí, exclamó tiernamente: Luis! adiós: y luego levantándolos al cielo, y señalándomelo con el índice de su diestra, añadió: allí te espero. Y desapareció como una visión bienaventurada, y las puertas del balcón se cerraron sobre mí como la losa de un sepulcro. Yo me había puesto de rodillas sobre una piedra, y no sé cuanto tiempo perseveré en tal postura; sólo sé que a la mañana siguiente encontré mi lecho empapado de acerbo llanto.
María inmolaba los recuerdos de su amor purísimo en las aras del inmaculado Cordero, y yo inmolaba también los míos en las aras de un ídolo mancillado, esperando de día en día que su activo fuego los consumiese enteramente.
Para abreviar este plazo abandoné los amigos virtuosos, las prácticas de piedad, las meditaciones religiosas; porque toda idea celestial, toda idea de virtud traía a mi memoria la de María, y yo luchaba para olvidarla, y por desgracia algo conseguía. Algunas tardes como que una mano invisible me arrastrase a la iglesia de capuchinas, y allí en aquella soledad, sin saludar siquiera a Dios, me sentaba en un banco, figurábame aquellos silenciosos corredores, aquellas celdas estrechas, aquel áspero yermo incrustado en una ciudad bulliciosa y regalada, y preguntábame: dónde estará ahora María?
en qué labor se ocupa? qué libro lee? debe de acordarse de mí como yo de ella? Y pasaban horas y horas; mas de repente salía yo de mi arrobamiento, despertaba de aquella especie de sonambulismo, y como tales ideas me daban pavor, echaba a correr, y tomaba por refugio la casa de Serafina: y allí me esforzaba tanto en aturdirme, era tan descompasada mi alegría, que mis compañeros, libertinos de corazón, libertinos a sangre fría, hasta envidiaban mi suerte. Pero aquellos éxtasis de amor y angustia no eran ya más que las últimas llamaradas de una lámpara moribunda.
Llegó el jueves santo: mi corazón apenas reconocía ya al primer aniversario de su amor, y este día se deslizaba sin que me conmoviese la doble solemnidad de que para mí estará siempre revestido. No tanto por devoción como llevado de la costumbre fui por la tarde a visitar los Sagrarios, y habiendo entrado casualmente en la iglesia de capuchinas cuando ya sólo ardían dos velas en el tenebrario, aguardé por mero pasatiempo una función terrible que debía influir poderosamente en mi destino. Sin duda la Providencia me retenía allí, a pesar de mi anterior repugnancia, de mis obscuros presentimientos, de mi horror misterioso a la idea de una flagelación voluntaria. Concluido en el coro el rezo propio de aquella tarde empezó de nuevo con lenta monotonía el salmo Miserere, no acompañado del arpa de David, sino del rechinante son de unos instrumentos de martirio, cuyas repetidas vibraciones desgarraban materialmente las carnes de vírgenes delicadas, y herían más bien que los oídos el corazón de los circunstantes. El mío cubierto de una túnica de hielo se estremecía también; pero sus lánguidas convulsiones no rompían la corteza de indiferencia que limitaba su acción. Sentía en lo más profundo una especie de escozor, de inquietud, de vaga ansiedad, un no sé qué indescifrable, y como si pretendiese apresurar el fin de aquella escena, cogí el manubrio de una enorme carraca que tenía a mi lado un muchacho, dije a otros que volteasen las suyas, y sin respeto al sagrado Monumento, ni miedo al escándalo de los fíeles, se reprodujo súbitamente el simbólico ruido de las tinieblas, sobresaliendo en medio de aquella breve y estrepitosa algazara mi peculiar silbido. No bien hubo cesado aquella explosión, cuando oí más distinta la voz de María que trémula, desentonada y congojosa descollaba en la lúgubre salmodia, y al mismo tiempo advertí que los golpes de unas disciplinas se iban acelerando con espantosa fuerza y rapidez: pocos versículos después un gemido apagó aquella voz, suspendió aquellos golpes, y como que extraños murmullos interrumpiesen el canto y detuviesen los brazos de sus compañeras. Algo de misterioso había sucedido, y salí de la iglesia sin traslucir aquel arcano. Triste ceguedad la mía! Habíase derramado sangre, y era la sangre de mi nueva redención, y por no haberme salpicado los ojos, no me había vuelto (devuelto) la vista como a Longinos se la volvió la de Jesucristo.
(El centurión que le pinchó el costado a Jesús, Longinos, estaba casi ciego. La sangre de Cristo le tocó la mano a través de la lanza y recuperó la vista)
Transcurrieron dos semanas, y acababa de recibir cita de Serafina para una cena espléndida y bulliciosa, cuando un recado de la abadesa me llamó al convento de capuchinas. Perdíame en extravagantes conjeturas que se transformaron en vaga zozobra, veía en aquel recado un enigma tan angustioso como obscuro, y mi imaginación recorría una serie de calamidades sin sospechar nunca la verdadera: la habría rechazado por imposible. Bajó la abadesa al locutorio, y al fúnebre tañido de las campanas la nueva fatal cayó de lleno y de una vez sobre mi corazón. La buena madre lloraba a su hija predilecta, me refería una a una sus virtudes... yo ni lloraba, ni oía... estaba petrificado. La fervorosa novicia, acometida el jueves santo de un largo desmayo, primer síntoma de su enfermedad mortal, revelara en parte a la abadesa los indecibles sufrimientos de una lucha acerba, incesante, abrumadora; pero impotente para hacerla cejar ni un ápice, ni arrepentirse un momento de su resolución. En sus últimas horas le había rogado encarecidamente me entregase sus disciplinas como legado piadoso, durmiéndose después tranquila y risueña en el ósculo del Señor.
¿Quién tan endurecido dejara de responder a tan afectuoso llamamiento a la virtud? Volé a la iglesia, y un torrente de gracia fluía en mi alma, a la par que un torrente de lágrimas salía por mis ojos. Mi amor y mi devoción eran dos afectos gemelos que habían muerto cuasi juntos, y juntos resucitaron... pero ante el cadáver de María.
Oh! estas disciplinas son algo más que la dádiva de un amante; son la reliquia de una santa, el recuerdo de un sacrificio heroico, la prenda de un amor celestial: son mi verdadera riqueza, mi único tesoro. A ellas debo mi conversión, les debo mis dulces lágrimas de amor y arrepentimiento, les debo mis esperanzas de salud eterna. Quién me reconvendrá por entregarme a los rigores de la penitencia? María inocente me aguarda en el término del camino. Si mi carne desfallece, la vista de la sangre que bañó estas disciplinas basta para darme el aliento que necesito. He perdido las flores del amor, y deseo conservar estos abrojos, y vivir largamente para expiar largamente un crimen que me arrebató la mayor felicidad de la tierra.”
Así concluyó el desgraciado mancebo. Si esa historia no ha podido interesaros, no lo achaquéis a su índole especial, culpad más bien a su segundo historiador que no habrá tenido arte bastante para contarla. No juzguéis inverosímiles sus personajes por seros desconocidos, ni dudéis de la verdad de sus sentimientos por la extrañeza de su carácter. No se niega la existencia de un manantial por no haber gustado sus aguas.
FIN.